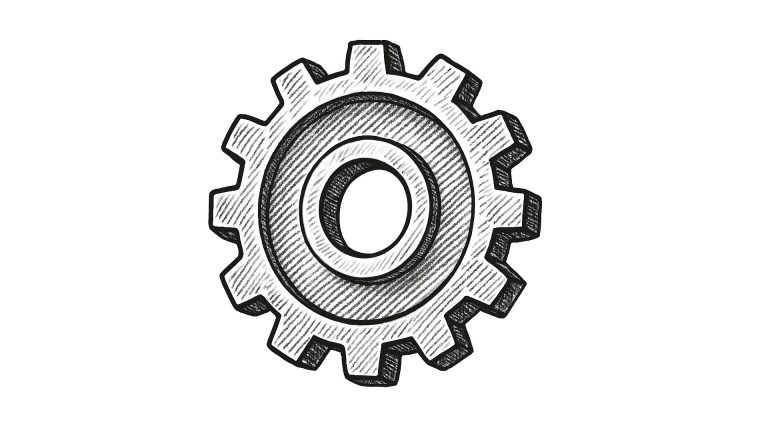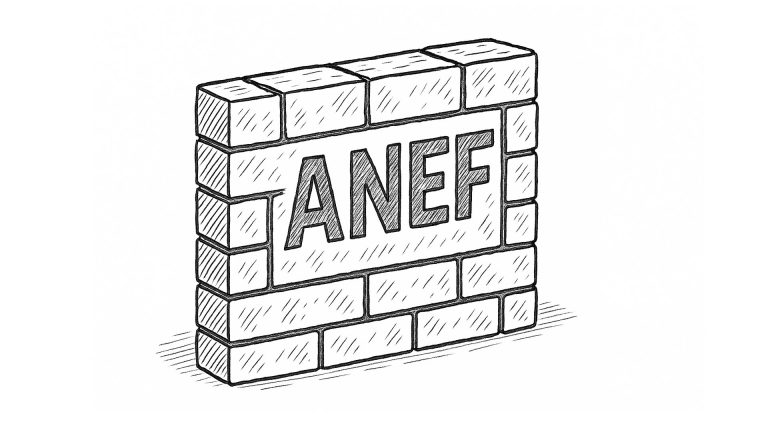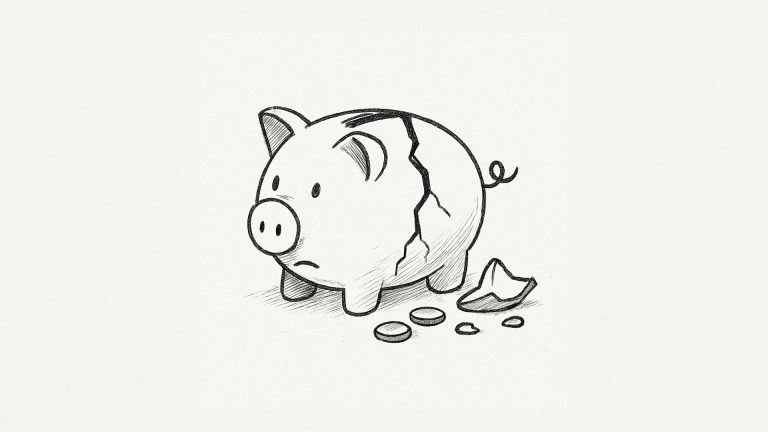El Mostrador
Tres problemas incómodos
en educación

Cuando hablamos de educación solemos pensar en los niños, niñas y adolescentes, en profesores, directivos y asistentes de la educación, y en las aulas y comunidades educativas que los rodean. Ese es, sin duda, el corazón del sistema. Sin embargo, pocas veces miramos con la misma atención la institucionalidad, los incentivos y la regulación que la enmarcan. Tendemos a minimizar su importancia, como si fueran asuntos secundarios o debates superados, cuando en realidad definen en gran medida la calidad, sostenibilidad y equidad de lo que ocurre dentro de las salas de clases. Por lo mismo, debieran evaluarse de manera constante.
En este contexto, existen tres problemas incómodos que amenazan la calidad y la disponibilidad de establecimientos educacionales en Chile y que rara vez aparecen en la agenda pública.
El primero tiene que ver con los sostenedores particulares subvencionados que operan desde antes de la Ley de Inclusión Escolar (2014). Muchos de ellos podrían preferir dejar de ser sostenedores, pero no quieren perder el arriendo o la propiedad de sus inmuebles, cuyo uso alternativo es casi nulo. Así, se ven obligados a permanecer en el sistema sin incentivos reales para mejorar la calidad de la educación entregada. En la práctica, esto inmoviliza infraestructura y espacios que podrían destinarse a proyectos cuyo objetivo sea la mejora y no la mera supervivencia administrativa o, incluso, evitar un eventual efecto expropiatorio.
El segundo problema lo revela la Agencia de Calidad de la Educación, que desde hace años (también 2014) alerta sobre colegios con resultados sistemáticamente bajos. Entre ellos hay sostenedores estatales y particulares subvencionados. La regulación actual carece de mecanismos eficaces para reemplazarlos oportunamente y, peor aún, les otorga una especie de monopolio de la oferta educativa por el simple hecho de haber ingresado al sistema antes de la publicación de la Ley de Inclusión.
El tercer problema es el cambio demográfico. La disminución sostenida de la matrícula producto de la baja natalidad hará que algunos colegios, buenos o malos, pierdan estudiantes abruptamente, volviéndose financieramente inviables. En estos casos, tampoco existe una política clara para anticipar y gestionar estos cierres de manera ordenada y así evitar impactos negativos en la accesibilidad a establecimientos para comunidades enteras. Y mucho menos para asegurar que esos niños y niñas cuenten oportunamente con mejores oportunidades disponibles.
Frente a este escenario, urge pensar en un sistema de proyección de la demanda escolar y de las brechas de calidad en un marco regulatorio moderno, que habilite el crecimiento y consolidación de organizaciones educacionales robustas, redes de colegios y equipos directivos con buenos resultados.
Algunos mecanismos para considerar son la integración, fusión o coordinación entre sostenedores, el trabajo en red entre escuelas y los convenios de colaboración entre SLEPs, municipios o instituciones privadas, que incluyan desde administración delegada hasta asesorías técnicas o apoyo en la gestión.
También se requiere mayor flexibilidad normativa para renovar equipos directivos y agilizar solicitudes de reconocimiento oficial cuando existan proyectos sólidos, con alta demanda y trayectorias de buen desempeño.
Mantener congelada la oferta educativa en manos de quienes eran sostenedores en 2014 hoy no solo carece de justificación pedagógica: es una amenaza para la mejora y sostenibilidad del sistema. Si queremos un sistema escolar capaz de responder a las transformaciones sociales y demográficas y que garantice calidad para todas y todos los estudiantes, no podemos seguir ignorando o evitando estos tres problemas incómodos.