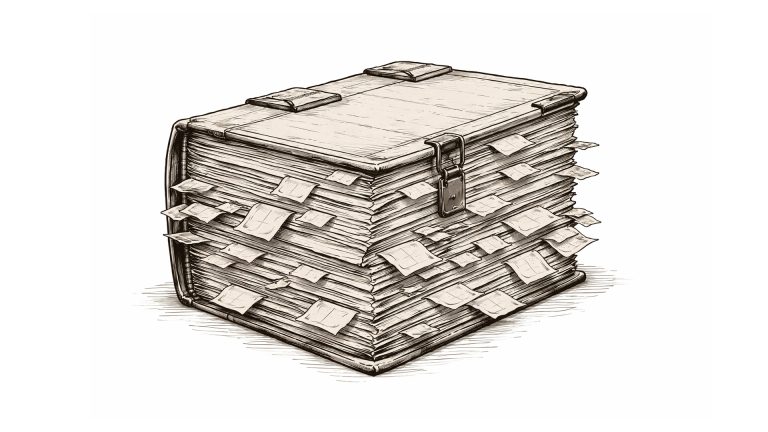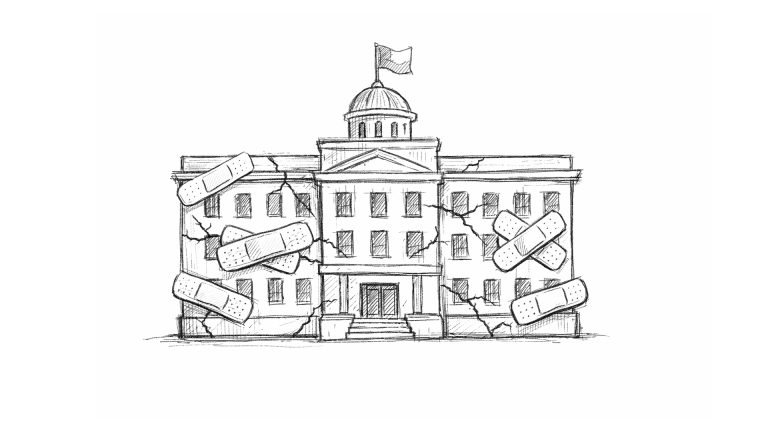El Mostrador
Disenso en los veredictos,
consenso en los métodos

Mi primer semestre de ingeniería civil incluyó “Introducción a la programación”. Yo, con experiencia nula en aquellas artes ocultas, abordé el desafío mediante el peor método posible: escribía el código completo de cada una de las tareas, y solo entonces cruzaba los dedos y lo corría en el computador con la esperanza de que cada uno de sus componentes funcionara a la perfección. Por supuesto, eso nunca ocurría. Debía, por tanto, sentarme a revisar línea por línea con la misión casi imposible de pillar el o los errores.
Nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental adolece de un déficit similar. En lugar de avanzar por etapas, los titulares se pasan meses elaborando estudios de cientos o miles de páginas, a costa de cientos o miles de millones de pesos, que luego entregan a la autoridad ambiental con un abrumador grado de detalle. El problema es que en ciertos casos no importa cuán acucioso sea el análisis de los impactos, cuán rigurosas sean las medidas de mitigación ni cuán intensas sean las compensaciones propuestas, porque para los habitantes y/o autoridades involucradas la iniciativa en cuestión es simplemente incompatible con la vocación territorial del lugar.
Llevamos ya varios procesos traumáticos que costaron a los titulares millones de dólares y a los opositores años de desgaste y malos ratos (además de no poco dinero). Los grandes proyectos de hidrógeno verde están viviendo algo no muy distinto. En el caso del proyecto H2 Magallanes, con una inversión declarada de 16.000 millones de dólares, es difícil pensar que la oposición de la alcaldesa de San Gregorio o de la coalición de ONGs ambientalistas sería revertida si el EIA ahondara en el patrimonio paleontológico o en el impacto en la circulación vial. Parece mucho más plausible que lo que predomina es la oposición a la naturaleza misma de instalaciones de esa escala.
Por eso en Pivotes proponemos que la evaluación ambiental se desglose en dos etapas. La primera, de mayor componente político, estaría destinada a zanjar si un proyecto es o no compatible en el territorio donde pretende emplazarse, considerando las dimensiones medioambientales, sociales y económicas. Esto incluye, desde luego, ponderar en su justa medida el mérito de los argumentos esgrimidos por los opositores. Aplicado a este caso: ¿estamos dispuestos a recibir un gran número de aerogeneradores e instalaciones industriales anexas a cambio de producir energía limpia, generar empleo de calidad y recaudar montos muy sustanciales por concepto de impuestos? Solo si la respuesta es afirmativa se activaría la fase 2, de carácter eminentemente técnico, que ahora sí requiere un EIA, aunque más acotado y focalizado en los aspectos específicos que se acordó evaluar.
A diferencia de los EIA de hoy, se abordaría con la certeza de que esta vez se trata más bien de cómo desarrollamos el proyecto, no de si acaso lo desarrollamos o no. El SEIA nunca podrá dejar contento a todos con sus veredictos. Siempre habrá partidarios del rechazo y partidarios del apruebo. Lo que sí podría es dejar contentos a todos con sus métodos. Aunque a nadie le gusta que sus propuestas no lleguen a puerto, la negativa puede ser traumática o puede ser razonable. El pésimo programador que escribe se lo dice con conocimiento de causa. Y si la respuesta es sí, que sea uno firme y temprano para arremangarse y ponerse a trabajar sobre seguro.